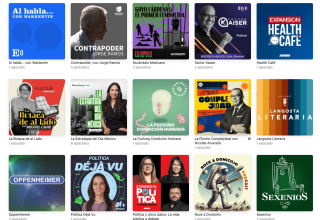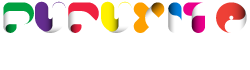Las librerías y bibliotecas siempre han sido un refugio para mí. ¿Les he contado que soy de Acapulco? Pues viví ahí hasta los 17 años y les puedo asegurar que el calor es una cosa horrible. Sudas, sudas y sudas – mañana, tarde y noche – y siempre buscas espacios donde esconderte del sol.
¿Por qué viene esto a colación?
Descubrí mi primer amor, la Librería de Cristal, justo frente a la primaria (la Ignacio Manuel Altamirano, la escuela más vieja del Puerto).
Era, porque ahora me parece que es una tortería cualquiera, un lugar bellísimo, repleto de libros de piso a techo. Resultaba casi imposible caminar entre los pasillos tan angostos, llenos de pequeños libreros.
Me podía pasar horas disfrutando todo lo que quisiera hojear (a los encargados les valía madres) con el plus de un aire acondicionado bien potente. ¿Qué más podía pedir?
Bueno, hubiera estado padre que tuvieran sillones cómodos como ahora está de moda, pero imagino que no había suficientes metros cuadrados en el local y no hubiera sido negocio subsidiar a un gorrón como yo.
Aguantaba poco más de una hora porque mis pobres nachas empezaban a protestar. ¡Qué lata!
Mi otro amor (éste sí con sillas más cómodas) fue una biblioteca pública, Dr. Alfonso G. Alarcón, justo en el Zócalo, al lado de la Catedral de la Señora de La Soledad, menuda paradoja.
Me acuerdo la primera vez que subí las escaleras a la planta alta, donde estaba un piso que se me hacía enoooooorme, repleto de libreros. Casi, casi una lágrima se me salió de la emoción. ¿Y qué creen? ¡Leer era gratis! Si quería sacar hasta tres libros, tenía que llevar a un “adulto responsable” para que firmara un formato como si fuera mi fiador.
Sobra decir que llevé arrastrando a mi querida tía Paz esa misma tarde después de comer. “¿Que se necesitan dos fotos tamaño infantil! , ah, con una chingada. Vamos pues al estudio fotográfico AHORITA”.
Unos días después, esa misma tarde que me entregaron las benditas fotos, otra vez llevé a jalones a mi Tía Paz para que firmara el formulario y me dieran mi credencial de cartoncillo con mis datos mecanografiados. “¿La podemos enmicar, por favor”?
Y bueno, fui feliz. En una época en que las tías apañaban el único televisor para ver sus “Tarada-Novelas” ( en serio, así les decía en sus meras narices), yo me iba, cada tarde que podía, después de la siesta, a la biblioteca a ver libros sin orden ni concierto. Los abría por el inicio, por en medio, por el final, como fuera. 
Libros de historia, filosofía, medicina, recetas de cocina… No importaba mucho en un principio, de lo que fueran era bueno. El bibliotecario me veía raro, pero no me decía nada. Agarraba mi tambache, más pesado que un garrafón de agua, y me sentaba en esas sillas donde mis pies casi casi bailaban sin tocar el piso.
Hablando de libros, recuerdo con amor y agradecimiento a mi bendita Tía Paz. Ella nunca me negó un libro, aunque no tuviera nada que ver con la escuela.
Leí a Salgari, Verne, Dumas, la Iliada, la Odisea; descubrí mi amor por la divulgación científica con Carl Sagan; empece a comprar religiosamente los libros de la Biblioteca Muy Interesante y en el supermercado Gigante, cada semana, un libro nuevo muy barato con los clásicos de la Ciencia Ficción: Asimov, Heinlein, Bradbury.
Con el paso de los años pensé que me dedicaría a la ciencia o la filosofía, cosa más rara y disímbola. Por un lado amaba los libros que hablaban de ingeniería genética, evolución, antropología y esas cosas; por el otro, me volví fan de Nietzsche y su idea del super- hombre.

Mi cabeza era como una licuadora Osterizer, de las buenas, que anda con el motor a todo lo que da.
No quiero cansarlos con tanta anécdota pero pensé que valía rescatar de mi memoria esos primeros amores. Puedo decir que con el paso del tiempo empece a comprar los libros con el sudor de mi frente ( o con dolor estomacal porque ahorraba el dinero de las tortas).
Cuando llegué a la ciudad de México, unas amigas que considero mis hermanas, las Leyva, me llevaron a un lugar mágico que se llama Gandhi.
Ahí me caí de nalgas: estaba lloviendo, corríamos porque iban a cerrar y me resbalé pues.
A partir de ese día, nunca dejé de frecuentar Gandhi y también las librerías de viejo en Donceles. Empece a acumular libros en closets, roperos e incluso debajo de la cama.
Prestaba libros a los amigos cercanos con la secreta intención que mejor no me los devolvieran – ¡qué les sea de provecho y lo disfruten –
Sufrí mucho hasta que pude rentar un departamento de un tamaño medianamente decente y compré a mis 25 años mi segundo librero ( el primero se quedó en Acapulco y creo que mis tías lo vendieron cuando entré a la Universidad).
Un par de anécdotas mas…
Hace poco, unos años antes de la pandemia, mi sobrina Melisa llegó a vivir a la Ciudad de México con su padre. La idea era que terminara la prepa acá para poder ingresar a medicina en la UNAM (ya hizo el examen, hagamos changuitos).
Me acuerdo que en su cumpleaños, después de que la invitáramos a un capuchino con pastel, la llevamos a Gandhi.
Vi en sus ojos ese mismo brillo de emoción que yo tuve hace algunas décadas. Luego hizo una cara de tristeza y bajó la cabeza. Le dije: “Mira, tienes dos mil pesos para gastar aquí. Andale, escoge lo que se te pegue la gana”. Me miro y me dio un abrazo estilo Rivera ( le llamamos el “rompe-costillas”), brincando como chapulín en comal.
Digo, para que chingaos es el dinero si no es para ser feliz con esas cosas sencillas: una comida sabrosa, un buen café y tu libro favorito. Para eso somos los tíos.
Postdata:
Ahora me he vuelto digital. El Kindle de Amazon tiene la culpa. Los libros en papel son cada día más caros, y para no andar promoviendo la piratería, prefiero descargar un capítulo gratis, y ya si me emociona, doy el botonazo de “comprar en un-click”.
Alguna vez leí que mi enfermedad tiene nombre japonés, tsundoku: “tener un montón de libros y no leerlos”. Les explico porque me parece injusto ese concepto.
Ahora que puedo darme el lujo de comprar mis libros favoritos sin tanta traba, lo que me falta es tiempo. Espero que la Señora Fortuna sea generosa y me permita tener muchas horas libres, sin ruido, calor, ni interrupciones, para leer a placer hasta que tenga que cerrar los ojos por sueño o entregar los tenis. Lo primero que sea.